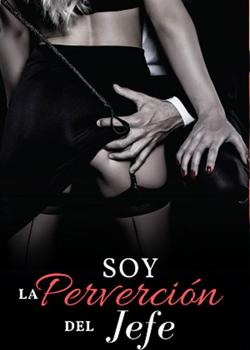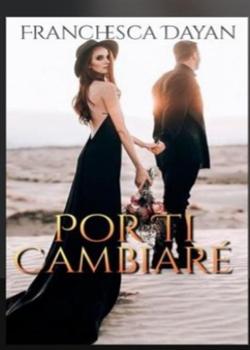Clásico 1 No.1
Capítulo 1
Aquella mañana, la pequeña Alejandra, de nueve años de edad, encontró en el corral una paloma muerta. Su primer impulso fue echar a correr para dar el aviso. En cuatro saltos, espantando a las aves que la rodeaban, dejó el corral, pasó por los patios y entró en el escritorio de su padre, el profesor Leonard, buen historiador, que en ese instante se hallaba atareadísimo, abstraído, subyugado por el vaho sedante de los textos antiguos.
-Papá, papá… una paloma se murió.
El profesor Leonard dijo sin ninguna intención:
-¡Bah!… todos tenemos que morirnos.
Hubo un silencio prolongado, una inmovilidad absoluta. Por dos o tres veces se oyó el murmullo de la página que se vuelve. Un momento después, el llanto de la pequeña.
El profesor Leonard creyó soñar. Dejó el libro, quitóse las gafas y descubrió a su hija, acurrucada entre la puerta y la biblioteca. Alarmado corrió hacia ella.
-¿Por qué lloras? ¿Te lastimaste? ¿Qué tienes, di?… – La tenía ahora en sus brazos y le besaba los ojos, las lágrimas, haciéndole mil preguntas. Pero la pequeña gemía, balbuceando el sollozo en una palabra trunca, sofocada, convulsa, mirando a su padre insistentemente. Entonces, él recordó lo de la paloma. -¿Es por la paloma que lloras?… ¡Pero si tienes muchas otras, tú! El palomar está lleno y son todas tuyas. No llores así!… Si quieres te compraré una igual a esa. ¿Cómo era, a ver; dime cómo era? Fue necesario esperar. Después la pequeña preguntó a su vez:
-¿Tú también te morirás?… – El silencio se produjo de nuevo. Inmóviles los párpados, padre e hija se observaron durante unos segundos. Luego, sorprendido aún, le interrogó:
-¿Qué dijiste?… – Alejandro repitió la pregunta con la firmeza de quién está resuelto a saber la verdad. El profesor concluyó por confundirse. No podía explicarse el sentido de aquella pregunta, hecha por una criatura. Por momentos le parecía ver en ella una manifestación rara, anormal, que la transfiguraba. Después subió a su conciencia el recuerdo de lo que dijera un poco antes a Alejandra: «todos tenemos que morirnos». Entonces sonrió. Y cerrando los párpados, como si quisiera retener una imagen fugitiva, dio a su hija un beso tibio. Alejandra insistía:
-¿Tú también te morirás?…
-No, nenita, yo no me muero, yo no me moriré nunca. Hablaba de las palomas. Las palomas, sí, se mueren. Pero tu padre, no. Yo viviré siempre para tí, para acompañarte. ¿Estás contenta?
Se había sentado en su sitio de costumbre y mantenía a su hija sobre las piernas. Ella estaba tranquila ahora. Acurrucada contra el pecho de Leonard se había ido apaciguando y sonreía, dispuesta a la charla. Se inició entre ellos una conversación animada, la conversación inicial de la vida, el hijo frente al padre, la pregunta frente a la respuesta.
-¿Y tú, por qué siempre estás encerrado en este cuarto?
-Para estudiar, para saber.
-¿Para saber qué?
-Para saber lo que pasó. Las historias, los cuentos. ¿No te gustan los cuentos?…
-Los cuentos, no. Las historias me gustan.
-¿Cómo? ¿No te gusta el cuento de La Caperucita?
-¡Ah!… ¿entonces La Caperucita no es una historia?
-Sí. Es una historia y es un cuento. Porque… este… – Y aquí el profesor Leonard, investigador, crítico, lingüista famoso, poseyendo un extraordinario conocimiento del génesis de la sociedad humana, científico por temperamento y por convicción, zozobró entre el cuento y la historia.
No era la primera vez que el padre se callaba ante la curiosidad de la hija. Alejandra hacía preguntas terribles. Dotada de una ardiente riqueza sensorial, los fenómenos del mundo pasaban por sus sentidos produciendo las más inconcebibles paradojas, los absurdos las inesperados, las aseveraciones más impresionantes. Leonard, para quien su hija desde la muerte de su mujer lo constituía todo, pasábase los ratos largos escuchándola, dejándose llevar, corriendo tras la imaginación de su Alejandra, cuyo plano mental le sugería dulces ensueños y profundas inquietudes.
***
A los trece años. Alejandra egresó de la escuela superior. Era ya una muchachita que prometía ser alta. Tenía la esbeltez de una rama. Grácil, liviana, armónica en el movimiento, su cuerpo al andar se desprendía fácilmente de la tierra. Había heredado de su padre el color e la piel, un blanco vivo, manchado en el rostro por algunas pecas azafranadas. De pelo claro, ensortijado, poseía una noble cabellera que no invadía la frente y que se resistía al aparato trivial del sombrero. Ojos grandes, más bien oscuros, lo que producía un contraste agradable con el resto de la cara. Con todo, no era hermosa, por lo menos, carecía de esa hermosura superficial que impresiona a primera vista. El ángulo de la nariz era demasiado abierto y en su boca se destacaba un rictus incisivo, desdeñoso, que daba a su rostro una expresión de altanería y orgullo.
Por su natural disposición al estudio, por la constante compañía del padre, de quien respiraba su cultura, Alejandra fue en la clase el discípulo animador, el conductor de la chispa que enciende cada lección. Produjo generosos entusiasmos y envidias lívidas, frases francas de admiración y giros inseguros de desdén. Pero fuera del aula, durante los recreos, a la hora de la salida, en ese corto trayecto que los alumnos hacen juntos, Alejandra notaba en sus compañeras una frialdad general. Nunca entraba bien en una conversación. Había advertido que, al acercarse a un grupo, sus condiscípulas, por lo regular mayores que ella, de quince a dieciséis años, cambiaban el tema de la conversación o se callaban ostensiblemente. No podía comprender el motivo de esa separación que le imponían. Era objeto de una diferencia irritante, recibida siempre con la mueca de la sonrisa cordial, disciplinada, que sirve generalmente para cerrar nuestro espíritu a la mirada ajena.
Alejandra, que no podía comprender la verdadera causa que producía esta diferencia natural entre ella y sus compañeras de clase, sufrió sin una queja, pero no hizo nada por modificar la actitud de sus condiscípulas. Y legítimamente reaccionó, alejándose a su vez. En el tiempo destinado a los recreos, se la veía sola, mirando distraídamente o entregada a la lectura. Después concluyó por entreverarse con los alumnos de las primeras clases y jugó con ellos.
Sólo una vez, hablando con su padre, le dijo como quien cuenta una novedad sin importancia:
-Yo no tengo una amiga en la clase.
-¿Y esas dos que vienen con frecuencia? -Alejandra soltó una carcajada burlona, sarcástica, impropia de su edad.
-Esas, no, no son amigas. ¿Sabes por qué vienen? Mira: la mayor, esa grandota, viene para que yo le haga el problema y le dé el bosquejo de las composiciones; la otra aprovecha para ver la sala. Dice que es una de las mejores que conoce y que es una lástima que a nosotros no nos gusten las fiestas. El otro día me pidió permiso y desenfundó los muebles.
El profesor Leonard quiso reír, pero no pudo. Alejandra acababa de revelarle una vez más su temperamento, difícil de conducir, expuesto por su propia riqueza a los crueles desgarramientos de los tipos interiores. Y al quedar solo, en lugar de continuar con su trabajo, el hábito de su vida, no logró sustraerse a la preocupación, brumosa, gris, emotiva, donde el recuerdo hace su camino y se aventura en el Porvenir.
Leonard lamentaba su soledad. Ahora más que nunca echaba de menos a su compañera, la dulce amiga de su mocedad, muerta cuando su hija acababa de cumplir los tres años; ahora más que nunca le parecía necesario en su casa el espíritu nivelador de la mujer. Empezaba a inquietarle su rol de educador, a temer por la influencia decisiva de su personalidad en la vida de Alejandra. Antes, las ocurrencias de la pequeña le ponían contento. Ahora, cuando su hija le sorprendía con alguna reflexión profunda, se sentía aprensivo, receloso y pensaba inevitablemente en los tiempos que habrían de llegar. Su porvenir empezaba a inquietarle. Por primera vez se preguntó si el intelectualismo que rodeaba a la pequeña sería la ruta deseada para su felicidad.
El profesor tenía en Corrientes una hermana, viuda, con una hija algo mayor que Alejandra, llamada Elsa. En el hogar paterno habían sido buenos compañeros y la separación a que los obligaba la vida no apagó el dulce recuerdo de las horas de hermandad. Se veían de tarde en tarde, pero se escribían a menudo. En una de sus últimas cartas, cuando Alejandra tenía ya dieciséis años, entre otras cosas, le había escrito a su hermana: «… Nunca hubiese sospechado, querida Clemencia, que, a mis cuarenta y dos años, habrían de poseerme preocupaciones tan triviales por lo que tienen de caseras. Alejandra me trae de sobresalto en sobresalto. Tú ya sabes lo que es: un ser muy emotivo, pero con un espíritu crítico que da miedo. Debido a sus cosas he tenido que romper las relaciones con dos familias. Está pasando por ese período fermental, común en las juventudes fecundas. Todo lo encuentra mal, torcido, fuera de su sitio. Lee con una frecuencia que la excluye de cualquier otra actividad y estas lecturas dejan en su espíritu un sedimento vivo, creador, que la va formando. Pero no las tengo todas conmigo. Esta manifestación de su energía me parece excesiva y he tratado de ir contra ella, -doloroso es confesarlo- con resultados insignificantes. Estoy desorientado. Por momentos, más bien que mi hija. Alejandra me parece un ser desconocido que ha entrado en mi escritorio y se sienta junto a mí, para hablarme sobre asuntos de otro mundo».